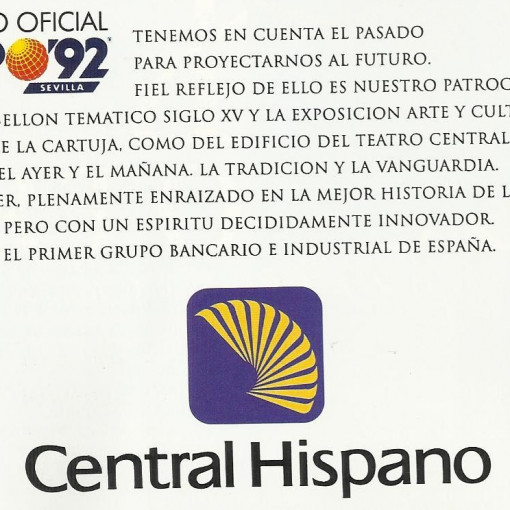Hungría celebró aquella jornada su Día Nacional en la Muestra Universal de Sevilla. Para conmemorarlo se trasladaron hasta Sevilla el Presidente del Parlamento húngaro, Gyorgy Szabad y el ministro de Relaciones Económicas Internacionales y comisario del pabellón de Hungría, Béla Kadar.
Este país, bañado por el Danubio, estaba viviendo durante la Expo 92 el periodo de transición de la dictadura a la democracia, de la economía planificada centralizada a la economía de mercado.

Lo superfluo no tenía cabida en el pabellón húngaro donde el más mínimo detalle estaba cargado de simbolismo. Con su armazón de madera, sus siete torres y sus campanas, parecía haber salido de un cuento de hadas. Este y Occidente se conjugaron armónicamente en esta singular construcción que sigue sorprendiendo veinticinco años después.

El edificio en si no guardó ninguna exposición, sino que se presentó como una obra de arte independiente que, con sus cuatro composiciones de símbolos –un estrecho corredor, el árbol de la vida, las campanas y un audiovisual en el que se combinaron las imágenes turísticas con la explicación de la espiritualidad cristiana- trató de expresar la historia y el estado actual de Hungría.

Las grandes colas avalaron la popularidad del pabellón húngaro. Cada quince minutos unas cien personas accedían a su interior. Dos grandes puertas de madera se cerraban al entrar el último visitante. Las azafatas aguardaban el silencio de los congregados para dar una somera explicación sobre el significado del pabellón.

La penumbra y la música fueron acompañantes fieles durante todo el recorrido. Tras recibir la oportuna explicación los visitantes atravesaban un oscuro y largo pasillo por el que no cesan los ruidos de bombardeos (sonido real). Es como si estuviéramos entre dos fuegos, Oriente y Occidente, y la nación húngara, representada a través del pasillo, se hallara entre ambos. Sobre el corredor se alzaron las siete torres, número de fuerza mágica, como símbolo del mundo metafísico, fuera de la esfera del tiempo.
Una vez atravesando el pasillo llegamos a la sala central del pabellón, con suelo de cristal, en la que se encuentra el <<árbol de la vida>>, un roble de dieciséis metros que fue encontrado en un bosque de la rivera del Danubio, en la parte central de Hungría.
El roble, que se expone sin follaje y con sus raíces a la vista, simbolizaba la ancestral religión e historia húngaras, la profundidad del conocimiento y la estrecha e intrínseca relación del pueblo con la naturaleza.

Según una antigua creencia, era un árbol sagrado que se plantaba en el extremo norte de las tierras para ahuyentar a los malos espíritus.
La simbología del pabellón consigue sus más altas cotas al llegar a este punto. El <<árbol de la vida>> representa el encuentro de dos mundos: el real (tronco y ramas del roble) y el irreal (sus raíces) separados únicamente por medio de un suelo de cristal, que intenta transmitirnos una sensación de inseguridad.

Efectos de luces y de sonidos invadían al árbol en un esfuerzo por hacernos comprender el devenir de la humanidad. Las distintas etapas de la vida de una persona aparecían representadas a través de la intensidad de las luces, la música y las voces humanas. La voz de un niño pequeño empezaba a oírse en la sala. Inmediatamente el robre se iluminaba con una luz tenue que daba paso en apenas unos segundos a una más intensa acompañada del canto de una mujer.

Paulatinamente la música se iba haciendo cada vez más fuerte al igual que las luces, que llegado ese momento, sólo iluminaba con gran intensidad las rices del árbol, fue la representación de la etapa tormentosa de la vida. Poco a poco todos se iba suavizando, la luz, la música, ya no se escuchaba voces, la tranquilidad y el sosegó se apoderaban de nuestra existencia, es la senectud. El tañido de catorce campanas comenzaba a sonar, fue el final del espectáculo.